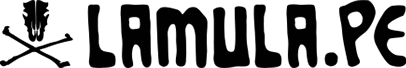La poética de Rosina Valcárcel
Eduardo Arroyo Laguna
La poeta Rosina Valcárcel está celebrando 50 años de vida literaria. Y en estas navidades en que avanzo estas líneas, tomo como fuentes de análisis de su obra la selección publicada en el año 2014 bajo el título de Poesía Reunida (1966-2013), Fondo Editorial Cultura Peruana, y su reciente libro denominado Versos para colgar en la pared (Horizonte, 2016).
En Poesía Reunida se encuentra la compilación poética de su vida hasta el año 2013, desde aquel 1966 en que lanzara Sendas del bosque, y nos alumbra este año con sus Versos para colgar en la pared.
Si tuviera que hacer una primera síntesis diría, iniciando esta reseña, que me quedo con la antología Poesía Reunida por la fuerza de sus versos y la riqueza de sus imágenes. Pero, vista desde otro ángulo, Versos para colgar en la pared está pletórica de prosa poética o poesía prosada y tiene una riqueza de metáforas que deslumbra. Claro que Poesía Reunida es un libro mayor porque condensa prácticamente toda su escritura y Versos para colgar en la pared, pese a su pequeñez, tiene la fuerza del caso para ser una perla solitaria que deslumbra y cierra estas celebraciones.
Estamos ante una poética avasalladora que golpea como un río torrencial lleno de colorido, de afectos, de unión como de separatidad, amorosa y revolucionaria creando la lírica de un mundo nuevo.
Constituye en conjunto una de las aventuras intelectuales más apasionantes de la escena literaria nacional e internacional. No se trata solo de una buena forma de tañir la lira poética, sino que revela una vocación y, por tanto, una entrega total a la poesía. Rosina Valcárcel construye una atmósfera (su pathos poético) capaz de hacer poesía de todo hecho, personaje, sueño, de embellecer la vida misma como sufrir con real desgarro, las vicisitudes de la existencia. Vive y vibra en poesía. Su carácter, ethos o identidad es fuerte, dado su permanente mensaje, consejo, la ética que brota de sus versos.
Biografía de Rosina Valcárcel
Rosina Valcárcel nace el 1° de mayo de 1947, nada menos que en el Día Internacional del Trabajador, fecha emblemática ligada a las luchas del movimiento obrero internacional, que se celebra en las grandes plazas del mundo con el puño en alto entonando «La Internacional». Además, por su ancestro familiar, Rosina es hija de un poeta arequipeño, militante comunista, hombre de verbo flamígero, premio nacional de poesía, Gustavo Valcárcel Velasco, y de Violeta Carnero Hoke, piurana y combativa comunista, que acompañará a su esposo en las buenas y las malas, centralmente en el destierro en México (1951-1956).
Este exilio en un país hermano como México, las tribulaciones de la pobreza marcan a nuestra poeta como a sus hermanos, los que siendo niños acompañan a sus padres en la salida del país. México, los encuentros en los lagos, el Paseo de Chapultepec, los grandes muralistas Siqueiros, Rivera, Frida Khalo influyen en ellos así como la gran fuerza de la revolución mexicana allá por los años 50.
En su poema “México” de Poesía Reunida (página 46) nos dice Rosina:
Cuando niños recogíamos dátiles en lo alto
de las palmeras
Sin comprender totalmente la palabra patria
En el exilio, ¿te acuerdas, Xavier?
El tío Juan Pablo sonriente conspiraba
con los compañeros
La intermitente tempestad
de los sueños escarlata.
Era muy pequeña para entender la palabra patria como las razones de que su padre hubiera sido deportado del país. Pese a todo, el exilio a la corta edad de tres años y medio es tan fuerte que la acompañará en diversos momentos de su obra poética y hará que nada menos que en el epígrafe iniciando Versos para colgar en la pared plantee Rosina una introducción haciendo mención de ello:
A Gustavo, Xavier y Marcel, mis hermanos
con quienes compartí la infancia en el exilio,
la adolescencia en los barrios inquietos de Lince
la juventud entre el amor, los volantes y la libertad.
Es una hija de padres militantes, hija de la separatidad de la patria que significa el exilio, hija de un barrio de clase media y de estratos populares que crecerá entre el activismo político, la bohemia y la cabellera al viento.
Indudablemente, como suele ocurrir, la presencia de dos militantes, a su vez padres de ella y de sus hermanos Gustavo, Xavier y Marcel, debe marcarla y estarán siempre en la poesía de Rosina mencionándolos como «Padre» y «Madre». No dirá mi padre, sino padre y madre a secas, sobriamente.
Gustavo Valcárcel, de fuerza incontrastable, líder político de verbo tronante a lo Maiakovski, director del semanario Unidad del Partido Comunista de filiación prosoviética es un modelo para la poeta Valcárcel así como lo es la figura militante de su madre, administrando los escasos bienes de la familia para dar de comer a los críos. Son tiempos ásperos y fue siempre dura la vida, pero así han sobrevivido.
La impronta espiritual de su padre estará muy presente en la obra de Rosina, en algunos casos exaltándola, en otras martirizándola hasta que al fin ella buscará fumar la pipa de la paz con «Padre».
Su poema “En busca de sus viejos ojos” en Poesía Reunida (página 198) con el epígrafe intitulado «Apunte de mi adolescencia» dice:
Llega mi padre
Vencido por el tiempo,
Afligido de distancia.
Sube al cuarto, se acuesta,
Cierra los ojos,
Lloro a su lado
Y le escondo los zapatos.
Cierro su puerta,
Bajo,
Y veo su cuerpo descender.
Me pide sus zapatos,
Le pregunto:
Papá, ¿adónde vas?
-A buscar mis viejos ojos.
Y se va papá,
Vuelve en la noche,
Vuelve al día siguiente,
Y se vuelve a ir
Tras sus viejos ojos.
Rosina cumplió un papel relevante en la vida de Gustavo Valcárcel, la que lo acompañaba al cuarto, lo llenaba de ternura, le quitaba los zapatos y lo cubría para que descansara de la jornada diaria. Le escondía los zapatos para que papá no saliera más en ese día aunque el viejo vivía más preocupado por sus viejos ojos, sus viejas luces, su ideología, la que le daba un norte a su existencia idealista.
Y en el “día del padre”, página 48 de Poesía Reunida canta:
Lince
la casa medio vacía
mamá invicta barre su cansancio
los hermanos en otros caminos
papá de luto bebe sus mejores sueños
y yo desatinada
todavía regalo con el sol
un racimo de flores y propaganda.
Papá Valcárcel ya se ha ido a la inmortalidad, mamá cumple sus tareas domésticas y Rosina, la heredera, cubre al mundo de belleza poética y de propaganda para alcanzar un mundo mejor.
Y Rosina, tan comprometida y militante como el padre y la madre, asceta, poeta y bohemia como papá Gustavo, también hereda de Violeta, la belleza física, el porte, la estatura espiritual. No en vano Violeta fue la musa de su tiempo, de la generación del 50; solo que andaba con Gustavo. Y Rosina, en los años sesenta, setenta y ochenta fue la musa, «novia» y diosa de los bardos y militantes epocales.
Leal a su madre, Violeta Carnero Hoke, se inicia Poesía Reunida con una prosa poética que tiene como nombre «Intentó dar amor donde sólo había un barco ganadero» y nos dice así:
El silencio era un pozo profundo y le aterraba
Intentó dar amor donde había un barco ganadero
sin rumbo bajo el azul lúgubre Intentó poner orden
donde no había orden Intentó ser esposa y era una
pálida muchacha piurana Intentó ser madre cuando
la abuela Susana murió en el hospital y ella tenía
once años Intentó ser mujer cuando era la tímida
flaquita de su hogar Intentó ser compañera y no se
corrió de la adversidad y expropió dinamita de la
fábrica donde laboraba y voló lejos y repartió volantes
y tuvo orgullo y alegría al cantar La Internacional.
Recuento de la trayectoria de su madre Violeta, ícono de la lucha revolucionaria de los años 50 y 60 que muriera el 15 de septiembre de 2010 y quien, con el poeta Gustavo Valcárcel, engendrara cuatro hijos, buenos exponentes de la cultura nacional: Gustavo, cuentista y químico, fallecido; Xavier, estupendo fotógrafo (radica en California); Marcel, singular novelista y muy buen sociólogo; y Rosina, nuestra poeta y amiga.
Violeta fue la «flaquita piurana» que se enfrentó a la adversidad del exilio, procreó y alimentó a su prole.
En el poema “Violeta”, página 199 de Poesía Reunida le canta a su madre:
Tuvo que resistir toda su existencia
Tuvo que ser mujer-musa Y compartir
Apenas lenguajes íntimos en el hogar de México
El temor y el coraje de vivir/morir
………………………..
Leve se ilumina La foto sepia que escarchó su perfil
Y no se le ha caído el corazón
Testigo impar de viajes, ideales, hijos
Las cejas escriben designios que sus ojos no dejan ver
Lo que Violeta insinúa en esa faz gitana
Es el fuego Segundo extasiado para la inmortalidad
Es la gloria/ una alucinación.
Esta pasionaria, roja ideológicamente, rebelde, compañera de vida de Gustavo, cabeza del comunismo en el país en su tiempo, fue también un modelo a seguir. Bajo los cánones del patriarcalismo, acompañó a su esposo, tuvo hijos, los crio bien y a la vez generó una estela de admiración por su abnegación, su entrega al trabajo, su rebeldía y su belleza seductora.
Rosina también la recuerda en la página 62, “Variaciones de un viaje” de Poesía Reunida como una militante fogosa y decidida:
Violeta se vistió de rojo por el siglo
mientras yo soñaba a pierna suelta…
Rojo carmesí, rojo sangre como los colores de la revolución bolchevique, uniformada así a lo largo de sus 84 años de vida que reitera en otro poema también titulado “Violeta” (página 155):
Cierto que pasó los 84 mayos
………………………..
Muy pronto caerá el granizo azul
y padre la aguardará en el limbo de su anhelo remoto…
En el pasado tan intenso aparecen
Lima y el Distrito Federal como parte de un sueño…
Los valores que recibe Rosina de su madre son altos. Queda, además, obsesionada con la figura paterna, la fuerza de su papel protector, la historia, la sociedad hasta que al final hace las paces con padre, como lo confiesa:
Ha sido un peso infinito. Él obtuvo el premio Juegos Florales de San Marcos en 1947, año en que nací, y ganó el Premio Nacional de Poesía, creo que al año siguiente. Viajó a diversas partes del mundo invitado en su calidad de escritor y/o periodista, y fue laureado en algunos países de Europa del Este. Todo ello me llenaba de orgullo; pero, por otro lado, su imagen era una carga simbólica que llevé en la espalda durante años. A mí me ha costado un tiempo extenso procesar y superar este fenómeno. Recién puedo sentirme liberada de esa figura avasalladora y hoy, estoy reconciliada con su recuerdo y satisfecha de ser hija de Gustavo.
Ella es la hija leal que precede a un mundo nuevo. Será la poeta guerrera.
Como idealista dirá en su “Carta de Severine” de Poesía Reunida (página 124):
Quizá no importa si los ideales alcancen la meta,
sino que alguien- siempre un ser humano-
de siglo en siglo releve la guardia.
Tal vez ello es más importante que vencer,
Vigilar, crear, resistir contra lo que aniquila
este formidable impulso de creación.
Y por encima de todo, a pesar de todo,
sonreír como tú lo haces.
¡Reír!
Lima en la obra valcarceliana
Rosina, nacida en la clínica Villarán (Av. Alfonso Ugarte 1029), cursa el kindergarten en México, transición, primero y segundo de Primaria en la Escuela «Mariano Azuela» del Distrito Federal, México. Guarda mucho afecto por sus amigas de infancia Anita Hurwitz, Nuri Carnero Roqué y Carmencita Azpilcueta; y al retornar al Perú, finaliza la instrucción Primaria en el Montessori School y hará la Secundaria en la Gran Unidad Escolar Teresa González de Fanning.
Ha tenido un periplo nómade en los primeros 10 años de edad, periodo formativo que algunos psicólogos llaman de la formación de la personalidad básica. Pero Rosina, económicamente pobre y todo, y si bien confiesa que nació frágil, enfermiza y muy sensible, revela un natural alegre temperamento extravertido, sociable desde muy niña y vive la vida intensamente.
Rosina es limeña mazamorrera y eso no le hace la menor mella. No se oculta tras alusiones a la Lima aristocrática, ni con Limas Ciudad-Jardín, Perlas del Pacífico ni limeñidades de pura cepa. Ella fue libre desde muy joven y de adulta se siente latinoamericana.
Vuelta del exilio (1956), recala con su familia en el distrito de Lince, barrio que poetiza en el epígrafe de Versos para colgar en la pared como: «…la adolescencia en los barrios inquietos de Lince…». Lince es paradigmático por su carácter criollo popular, distrito de clases medias y sectores criollo-populares no necesariamente aristocráticos si bien tiene fronteras con San Isidro. En Lince vivía otro poeta grande, cusqueño él, Washington Delgado. Lince, tierra criolla, del «Latin Brother’s» y demás cantinas y bares machos, criollos, malevos como dirían los tangueros, tiene su Plaza del Bombero, sus parques y calles célebres como José Leal, Canevaro, sus cines, restaurantes y sus callejones. Luego de La Victoria, distrito con el que limita, fue uno de los primeros en crecer tras la demolición de las murallas en Lima allá por 1870. Crecieron La Victoria y luego barrios clasemedieros como Lince, Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, San Isidro, Miraflores y otros.
Víctor Escalante, artista plástico, diseñador gráfico que ha vivido en Lince, me recordaba la rivalidad de distritos y barrios, las broncas entre Lince y Jesús María. Si tú eras de Jesús María y te ibas a enamorar a alguna linceña, tenías que pedir salvoconducto para ingresar, visa de turista si estabas de paso o pasaporte oficial si te daban entrada. Si no era así, no ingresabas. Así, entre otras cosas como en el fútbol, rivalizaban los distritos y dirimían superioridades. Iguales incidencias ocurrieron con vecinos como los de San Isidro.
Ese es el ambiente, además del hogar, de los padres militantes que marcan a Rosina, así como su escuela inicial. Cinco años de exilio (1951-1956), durante los años iniciales de vida de Rosina son una huella distintiva en esta poeta, prácticamente, mexicano-peruana. Algún estudio posterior debe hacerse al respecto.
Pero claro, ha habido en la niñez de la poeta remembranzas de la patria a partir de las voces y añoranzas del «pater». Rosina y sus hermanos no solo han escuchado rancheras, jarabes tapatíos, a Jorge Negrete y Pedro Infante como a Miguel Aceves Mejía, así como disfrutado de Mario Moreno «Cantinflas» y los comics que traían Walt Disney y Walter Lantz. Los boleros, los tangos que bailaban muy bien Gustavo y Violeta y los exiliados que vivían con ellos (Luis de la Puente Uceda, Juan Pablo Chang, Juan Gonzalo Rose) armaban tremendas jaranas criollas con «Estrellita del Sur», «Alma, corazón y vida», «El plebeyo», «La flor de la canela», «Viva el Perú y sereno», «La jarana de Colón» y así, la patria desconocida, de algún modo estuvo cercana a Rosina y hermanos así como todos los dichos propios de los valsorios criollos: «Y que viva la que prestó los muebles», «Ahí voy si no me caigo», «Voy por ella». Danzones, boleros, tangos, valses, sambas, bossa nova son los ritmos escuchados en México entre los exiliados peruanos, así como las guarachas cubanas que inundaban el ambiente sea peruano como mexicano con su «Óyeme mamaaaaaaaa» de Bienvenido Granda, «Ave María Lola», el sabor del «bárbaro del ritmo» Beni Moré, Vicentico Valdés y demás cumbiamba.
Pero vueltos a Lima, la poeta empieza a desmadejar la trama en que está zurcida la dinámica capitalina y termina maldiciendo a Lima al clamar en el poema “Lima”, en Sendas del Bosque, 1966 y en página 22 de Poesía Reunida:
¡ciudad perdida de los cuervos!
Maldito infierno el que vivimos
……………..
Lima, yace bajo tierra,
su mirada contra el muro de los muertos,
ya nada, nada sucede en la ciudad;
sólo los cuervos.
Lima ha recostado su cuerpo en la oquedad.
Ya Lima genera esa sensación que retrata César Moro y que tomara Sebastián Salazar Bondy en su célebre obra Lima, la horrible, alimentando la leyenda negra que se ha erigido sobre la ciudad primada del Perú, al tipificarla como la fuente de todos los males nacionales. Del otro lado, se ha levantado otra leyenda narcisista de la ciudad capital, que la endiosa. Aquí, joven, la poeta Valcárcel la siente como una carga asfixiante, como una ciudad que vive bajo tierra en oquedad. En cambio, los narcisistas la han descrito como La Perla del Pacífico, la Reina de los Mares del Sur, La Ciudad Jardín, la Tres Veces Coronada Villa y hay hasta un vals criollo que la adjetiva como la novia del Perú. Cual Narciso, el personaje mítico, Lima se miraba en el espejo de su fuente de agua y caía enamorada de sí misma. Forman parte de esta tradición multitud de pensadores y artistas de toda índole, desde don Pedro de Cieza de León (1532), que había recorrido los principales valles del mundo y opina sobre el Rímac como el mejor; Bernabé Cobo (1570) la caracteriza como un vergel, un paraíso; Fray Reginaldo de Lizárraga (1630) admira el olor de la ciudad a limoneros en flor; Lastarria la sintió como una ciudad pletórica de misterios (por sus celosías, las que para Gálvez indican más bien la tendencia del limeño al fisgoneo, al raje, al chisme). Monnier dijo que Lima tenía la poesía de los viejos recuerdos; Rafael Heliodoro Valle la define como la ciudad de la luz, niebla y rocío; para Luis Varela y Orbegozo es la ciudad de la leyenda, del corazón y del alma; para Rubén Darío, Lima es la gracia y Santiago la fuerza; el chileno Vicuña Mackenna la considera como la primera ciudad sudamericana y Domingo F. Sarmiento la compara a la villa italiana de Capua; Luis Alberto Sánchez consideraba a la Lima del 50 como una Dalila seductora. Del otro lado, se ha criticado a la capital peruana desde Concolorcorvo, Terralla y Landa, Melville, Hipólito Unanue; Salazar Bondy considerándola como horrible, Carlos Germán Belli como un cepo, Eielson como un cementerio, Antonio Cisneros como fea y mongólica, Balo Sánchez León como frustrante y Rosina Valcárcel como ciudad de los cuervos .
Y encontramos que estos poemas de Valcárcel son de su primer libro Sendas del bosque, publicado hace 50 años. Hay en ellos una apostrofar de Lima como a la vez versos bellos y profundos, cargados de la búsqueda de uno mismo, metafísica del alma, punto altísimo de la sapiencia humana que es la poesía, el más alto grado del conocimiento al que puede llegar la especie humana.
Pero la poeta recorre Lima en diversos momentos de su vida y describe los sentimientos que le evocan cada uno de sus pasajes en “Tantos palos te dio la vida” (Versos para colgar en la pared, página 21):
LA TARDE lánguida La ciudad sobre mi espalda Este
Jardín imaginario …Todavía sueña Una niña ahogada en su
universo de leyendas…la plaza San Francisco…
Así es la aurora de Lima…Tú escribes
¿Poeta de la patria libre? La urbe es tu amada y la revelas
descalza El horizonte sale de sus pechos de jade
Así no es Lima y me lo dices…
Frente al Puente de los Suspiros construiré mi hogar
…Y bajo la ciudad hay ancianos sin tregua/ya no
Sueñan Y evocan un aullido cerca al Rímac gris
Mortales cavilan el anhelo de la tierra…
Los bares dibujan el olor a sexo y vetustos hoteles
……. ………………………………… y la urbe se
marchita………...
Alucinas, mi Viejo Kakumei
La joven poeta ha sentido el sabor último de la ciudad y la asemeja con una ciudad de cuervos, de gente muerta, viviendo bajo una oquedad, tan cercana a la visión del poeta Jorge Eielson que sentía a Lima habitada por espectros que recorrían sus calles, callejas pobladas de cadáveres. Desfilan en este poema la colonial Plaza de San Francisco a escasas cuadras del Palacio de Gobierno del que llega a afirmar que «Los roedores salieron del Palacio de Gobierno», evoca al Rímac gris y busca escapar fundando su hogar en el Puente de los Suspiros.
La inmundicia material y espiritual en el Centro de Lima la compleja y la poeta rechaza este paisaje inmundo incorporándose a aquellos que sumen a Lima en la leyenda negra.
Rosina debe haber sido una pasionaria siempre, acaso mujer de excesos, de fuertes sentimientos, de necesitar dedicación a raudales, celosa a extremos, radical en sus afectos y gustos. Y esta fuerza que asoma desde su primer poemario reaparece y está presente en Versos para colgar en la pared con su poesía prosada o prosa poética con dos personajes que encarnan al caminante, al peregrino: Rolando, el maestro caminante, revolucionario, y Kakumei, personaje misterioso, y, a veces, guía de la poeta, guerrero, samurái, en pos de la vida heroica.
La poeta clama a introducir toda la sangre en las ideas, como bien decía Mariátegui, a vivir con autenticidad los ideales, la pasión hecha vida, ese mito y fe mariateguista, dedicado a vivir siempre con una utopía futurista (la utopía que da un norte a la vida) que el Amauta llama mito, que en realidad es el retorno a las fuentes, las raíces, el ancestro.
Sea como sea, la poeta está cargada de utopías y las vive a plenitud y exige lo mismo a sus compañeros, amistades, a sus querencias, con las que se pelea y luego amista, en una radical autodialéctica de siempre. De genio fuerte, no admite medias tintas.
La vida como heroísmo, la vida como un gran acto heroico alejado del aburguesamiento de la existencia con que nos adormece la enajenación del capitalismo es parte de la esencialidad poética de la Valcárcel.
Y eso exige mucho trabajo, grandes horas de dedicación al arte de la lira, de corrección de textos, de consulta, mucha labor e inspiración. Como la alondra, ave muy citada en la poética de Valcárcel, además de la lechuza y otras. La alondra significa algo en la poética de Rosina Valcárcel, de bello canto, pequeña y voladora, inquieta, ágil, saltando de flor en flor. No olvidemos que la alondra es un ave que despierta con la primera luz de la madrugada y se acuesta con los primeros nubarrones del ocaso. También esta ave aparece en diversos episodios de Versos para colgar la pared.
El sello inconfundible de los años sesenta
Su obra tiene el swing de los años sesenta y al mismo tiempo tiene un sello inconfundible que no la hace repetible con otros poetas de su generación. Tiene el saoco cubano revolucionario (triunfo del año 1959) y al mismo tiempo su yo poético es totalmente nuevo y original.
Tras la segunda guerra mundial (1945) nace nuestra autora (1947). Si en la década de los cincuenta transcurre su niñez y primeros años de la adolescencia, por aquel suceso debe haber sentido la fuerza de un planeta ya manipulado por el imperialismo norteamericano y una América Latina considerada como el «patio trasero» del país «hegemón». Los Estados Unidos de Norteamérica se convierten en la primera potencia del mundo en un sistema bipolar en donde la otra potencia es la Unión Soviética (URSS), en un choque de colosos arbitrado por Naciones Unidas.
Hasta entonces, nunca antes se había visto tamaño poderío militar y nuclear, poderío tecnológico y avances culturales. El país «hegemón» desarrolla una estrategia neocolonial ingresando a los países con sus agregadurías militares y diplomáticas, abre relaciones culturales con todos los países del mundo y sobre todo, nos trae el american way of life, cánones de belleza femenina y virilidad masculina que preconiza el celuloide hollywoodense. El modelo económico que exporta consiste en empréstitos en dólares a los países lo que les reditúa una cuantiosa deuda, la exportación de maquinaria obsoleta en la metrópoli estadounidense, pero nueva en estas latitudes, la proliferación de técnicos que manejaban estas máquinas con siglas y reglamentos en inglés, imposibles de codificar en nuestra región. Préstamos, maquinaria, técnicos son parte de la estrategia de préstamos atados que han sido el jaque mate a nuestras economías.
Es la misma influencia sea en Perú como en México la que vive Rosina y su familia, siempre contestatarios y militantes en la oposición al sistema capitalista. Así van formando a la Rosina guerrera, cuyos héroes germinan de gestas como la Revolución Cubana pasando por viejos poetas y personajes de la vieja Grecia y un sinfín de personajes históricos. Por las páginas de Poesía reunida desfilan paradigmas y héroes como Karl Marx, Lenin, Fidel Castro, el Che Guevara, Manuel González Prada, Juan Pablo Chang, Víctor Polay Campos. Paralelamente los Beatles, Jane Fonda así como Amadís de Gaula, Aramis (páginas 228, 229, 333) y toda la mitología greco-latina con Orfeo y Eurídice (76), Circe, Ulises, Penélope, la Hiedra (76), Teseo-Ariadna (112), Dionisio y Diana (119), Atenea, Venus, Eros; Juana de Arco, Juana Inés de la Cruz; Bertolt Brecht, Saint-Exupery, André Breton, Rubén Darío, Chico Buarque, Eliseo, Picasso, Van Gogh, Gioconda, Freud, Rosario Castellán, etc. Y sus hijas Odette Amaranta y Milena Scherezade.
Son los personajes que se mueven arraigadamente en la mente de nuestra joven «Pasionaria» poética, de nuestra guerrera de las musas, de las nereidas sueltas en el mar, de sirenas y alabastros, de alondras y aves locas como de naves, arcontes y centauros. Ella conversa con el amado Aramis como con el admirado Che, dialoga con personajes históricos de tú a tú. Su yo poético se alimenta de todos estos personajes, eso hace la diferencia de su poesía, su yo lírico no solo es ella misma, sino muchos personajes a la vez viviéndolos, dialogando con ellos, haciendo una mímesis con ellos, desdoblándose a veces. Casi siempre, Valcárcel hablará en primer personaje, alguna vez hablará como el otro y en algún caso, se notará la voz manifiesta del otro, como bien refiere Jorge Nájar en el Prólogo a Poesía Reunida, que con erudición hace alusión a que en la poética de Rosina Valcárcel resuena la voz de una mujer trascendida, la que trasciende a su propio género sexual y sin embargo es profundamente «femenina» en una poesía elegida como un arma de combate.
Concluye Nájar sosteniendo que «…Estamos ante un “yo” mutante, como es el “yo” de cualquier ser humano, según las circunstancias, según el tiempo. Un “yo” literario, un “yo” político, un “yo” generacional» .
El ambiente que se vive en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cursa Letras y Antropología (o sea su formación antropológica entre 1964 a 1969), la deslumbra perfeccionando su espíritu y dándole un derrotero claro a su existencia; así como los hechos que ocurren en el mundo demostrando la poeta versación sobre la situación internacional y nacional, las que la conmueven dada su alta sensibilidad y su espíritu abierto.
La década de los sesenta, considerada por muchos como la década del siglo XX anuncia no solo una época de cambios, sino una transformación significativa de época. Al respecto, Manuel Castells nos dice que «…Se originó en la coincidencia histórica, hacia finales de los años sesenta y mediados de los setenta, de tres procesos independientes: la revolución de la tecnología de la información; la crisis económica tanto del capitalismo como del estatismo y sus reestructuraciones subsiguientes; y el florecimiento de movimientos sociales y culturales, como el antiautoritarismo, la defensa de los derechos humanos, el feminismo y el ecologismo. La interacción de estos procesos y las reacciones que desencadenaron crearon una nueva estructura social dominante, la sociedad red; una nueva economía, la economía informacional/global; y una nueva cultura, la cultura de la virtualidad real. La lógica inserta en esta economía, esta sociedad y esta cultura subyace en la acción social y las instituciones de un mundo interdependiente…».
Todo ello prepara lo que será el mundo actual, mundo de chips y ordenadores, convirtiendo a la especie humana en lo que Sartori llama «homo videns»; el desarrollo de la ciencia y tecnología a grados inmensos (robótica, biogenética, nanotecnología, informática, cibernética), el consumismo del «homo consumericus» (Lipovestky) o Bauman, «amores líquidos», el carácter poco sólido de la época actual. Todo es nuevo, así como los mercados financieros globales que controlan la dinámica global sin ninguna regulación por encima de soberanías y estados, sin reglas que no sean las de la ganancia y la competencia entre ellos; mercados financieros integrados electrónicamente operando en el tiempo real y toda una economía capitalista interconectada que abarca al planeta entero, así como la caída de la economía soviética y del comunismo y fin de la guerra fría, si bien en los últimos tiempos pareciera reasumirse la existencia de esta guerra fría.
Aparece el Pacífico asiático como el espacio prioritario en la escena mundial y el desafío general al patriarcado con la conciencia generalizada del machismo y sus atrocidades, el pacifismo actual, la vigencia de la democracia y los derechos humanos en este mundo desbocado.
En el mundo bipolar de la guerra fría entre EE. UU. vs. URSS, en el que sus padres estaban del lado soviético se coloca las influencias sobre Rosina así como en las fuerzas de los años sesenta y setenta y en los albores de este nuevo milenio ya instaurado en estos últimos diecisiete años.
La autora pasa del destierro en plena época de posguerra a la fuerza de los años sesenta con su canto a la libertad, a toque a zafarrancho, a cambio social. El mundo estaba amotinado, todo llamaba al redoble del cambio, el movimiento negro, el feminismo, el movimiento chicano, las pieles rojas, la rebelión de las colonias y semicolonias convirtiéndose en la contradicción principal de aquellos tiempos (semicolonias vs. imperialismo) mientras la contradicción fundamental era capitalismo vs. socialismo.
Todo el coloquialismo poético de los sesenta que viene de fuentes inglesas de Elliot y otros, como en sociología y filosofía de Hannah Arendt, Agnes Heller y Jesús Ibáñez reivindican a la vida cotidiana y la primacía de la lógica de actores sociales por encima de la lógica de estructuras influyendo en la poesía y si bien la muchachada de los años 59, hijos dilectos y directos de la revolución cubana son Javier Heraud, Arturo Corcuera, Reynaldo Naranjo, Antonio Cisneros, Marco Martos, Hildebrando Pérez Grande, Winston Orrillo, Juan Cristóbal y otros, lo real es que la menor de ellos, Rosina Valcárcel es de la generación del 68, si no dibujamos las generaciones en la estática, matemática y orteguiana división de las generaciones cada diez o quince años, como si estas se sucedieran siempre mecánicamente . Ella es integrante conspicua de la llamada generación peruana del 68.
La generación del 68
Las clases sociales, conscientes del tipo de sociedad a construir o mantener, luchan por la imposición o hegemonía de sus proyectos. Aquí es la base material de sus asientos productivos la que gravita en la constitución de sus modelos de sociedad, alternativas y soluciones. Así, el concepto de clase social adquiere un peso relevante y fundamental. Pero nada desdeñable es, como bien se encarga de demostrarlo la historia, la categoría «generación». Por ella entendemos a conjuntos de individuos que en su medio social presentan nuevas utopías, nuevos modos de considerar al país, nuevas plataformas, nuevos estilos y nuevos personajes. La frescura y la novedad del mensaje permiten hablar de generación. Las edades pueden acercar a los miembros constitutivos de una generación sin ser, necesariamente, su carácter distintivo. Generalmente en el sentido biológico-temporal dentro de los marcos orteguianos surgen generaciones cada quince o veinte años. La generación quizás pueda entenderse como el canto de juventud; acabada la euforia juvenil alicae el mensaje, se ensimisma en él o recula a viejos planteamientos cuando no se autocritica vergonzantemente. Pero la generación es mucho más que algo motorizado por la edad. Ortega y Gasset, además, habla de «figuras epónimas» mientras nosotros preferimos hablar de hechos sociales nunca desgajados de su entorno y su basamento clasista. Por ello es que hablamos de generación del 59 (y no de generación del 60) atendiendo la significación de la revolución cubana en sus vidas y de generación del 68 (no del 70) por el golpe militar de la Junta reformista de Velasco y el mayo parisino. Teniendo en cuenta ambos elementos es que Pablo Macera acuña el concepto de «generación-clase» que nos dice algo más totalizador.
Generación es un grupo de personas unidas por un cuerpo de ideas, el mito de una sociedad a construir, una diferente pulsación de las cosas, su voluntarismo, progresismo, violentismo, producción intelectual, nuevos liderazgos. Es alrededor de 1968, año del golpe de Estado velasquista y del Movimiento de Mayo (París) que aparecen en la escena pública una hornada de jóvenes que, dejando el recinto doméstico, ingresan al quehacer universitario, a la vida política, al trabajo profesional y en general, a la actividad pública.
Nacida la mayoría de esta generación a fines de los años 40 e inicios del 50, vivieron una infancia envuelta por los «apachurrantes años 50» y una adolescencia influida por el espíritu del 60, considerada como la década del siglo XX. Les ha tocado vivir los cambios de política de EE. UU. tras la II Guerra Mundial y la transformación sustantiva de nuestra sociedad de señorial a moderna. Han sido testigos del paso de la Lima aristocrática a la Lima andinizada, de «La flor de la canela» y «Viva el Perú y sereno» al huayno y hoy a la cumbia andina y la tecnocumbia. Entre explicaciones desarrollistas, dependentistas, propiciando un socialismo a la peruana, han pasado por cortos períodos de democracia burguesa, los que demostraron la precariedad del sistema imperante.
Pero fue 1968 y el élan vital de los años 60 los que los motorizaron como colectividad diferenciada en el escenario nacional. 1968 es una fecha crucial en la vida del país y clave para definirnos como generación.
Golpe militar de Juan Velasco Alvarado y de por medio son los tiempos del Movimiento de Mayo parisino, la matanza de Tlatelolco (México), el Cordobazo y los gorilatos en América Latina, la Revolución Cultural China; las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en la sierra peruana, el Che Guevara en Bolivia; los cambios en el mundo católico tras el Concilio Vaticano II, la aparición de los Beatles, los beatniks, el movimiento negro, las teorizaciones feministas, el boom literario latinoamericano, el apogeo de las Ciencias Sociales. Estas son las influencias que definen el carácter de esta muchachada y su épica revolucionaria. Son pues, años de eclosión social en el mundo, primando el afán por transformar la vida en todos sus aspectos.
Y es justamente ante el reformismo iniciado por la Junta Militar del 68 que, de algún modo, esta generación se estrenó en la política peruana. Aquellos doce años de gobierno militar son la fragua en la que se han forjado y cuajado diversas vidas, esperanzas, ilusiones y frustraciones. A lo largo de la década del 70, se ha dejado el fruto de su actividad en el país, por lo que en una tradición que suele establecer generaciones por décadas, se la conoce como la generación del 70.
Dentro de la Nueva Izquierda este batallón quiso tomar el cielo por asalto. Y este fue un intento colectivo. Para ello militó orgánicamente haciendo de sus ideas una praxis de transformación de la sociedad. Su ideario y utopía fueron socialistas. Con esta generación se dejaron de lado los diletantismos de librepensadores que veían discurrir el acontecer social desde lejos y las conductas individualistas asumiéndose militantemente el compromiso por el cambio social en grupos organizados. La muchachada se colocó la camiseta de la revolución fusionándose con el movimiento obrero y popular.
Es desde fines del 68 que esta generación, con una concepción radical de la política, no dejó recovecos para la conciliación. Primó la militancia colectiva y la fe. Su lenguaje y su acción innovaron y ganaron la confianza y el respeto de las clases populares y que estas se vieran representadas en la izquierda de aquel entonces. Intelectualmente, también evidenció un alto avance y desarrollo, aunque lamentablemente el ejercicio intelectual y la práctica política no siempre coincidían.
Era usual que el imaginario de los años 60, 70, 80 fuera de izquierda. La Nueva Izquierda había logrado que sus imágenes poblaran las bases culturales de la sociedad, sentaran su hegemonía. Fue el momento más alto de la fusión entre las vanguardias y las bases populares, a pesar de que no se logró la toma del poder estatal, salvo la Municipalidad de Lima. Posteriormente en los años 90 y en la primera década del XXI se ha dado un desánimo general en esta era de deterioro de ideologías y utopías.
Tal vez por ello es que Rosina Valcárcel poetiza estos tiempos difíciles con "Acorralados" sintetizando el estado espiritual de su tiempo:
Pienso en nosotros que hemos exigido a la vida
La noche perfecta/la obra de Miguel Ángel
El aria de Mozart/ los amores de Simone et Sartre.
Hablo de nosotros/los muchachos
Que hicimos la revolución
A nuestra manera/ ojos enrojecidos
Volante al arriero/arenga al mar.
Los obstinados que volvimos a construir puentes
Dando vivas al Che, cantando Yesterday
Y La Internacional
Hoy acorralados/sin partido
A fines del 90/ nos desconocemos.
Tras la caída del bloque soviético y la hegemonía del Consenso de Washington que lanza el modelo de globalización neoliberal, ganan posiciones los planteamientos de Francis Fukuyama que hablan de fin de ideologías y las utopías. El mundo capitalista ya habría llegado al tope que es la búsqueda histórica de la libertad y por tanto, la ideología liberal y el mercado sería esa utopía lograda. Según Fukuyama, se podrían guardar las ideologías y las utopías. El mercado era la panacea, lo era todo .
En líneas generales, el Perú ha sido un escenario rico y sugerente. Habitualmente aquí casi siempre, el proyecto y el poder marcharon por distintos caminos y cuando lograron tocarse, los apuros inmediatos de una forma de llevar la política que no soportaba los largos plazos, se encargó de quebrar la unidad en ciernes.
La vida nacional ha estado marcada por los desencuentros y las oportunidades perdidas, por procesos a mitad de camino y soluciones pasajeras sin ninguna proyección histórica. Aquellos que de alguna manera trataron de superar nuestra improvisación y enrumbar nuestros pasos fatalmente no pudieron llevar a la práctica sus proyectos. Así la generación del 900 (Víctor Andrés Belaúnde, José de la Riva Agüero, José Gálvez, Ventura y Francisco García Calderón) tuvo planteamientos aristocráticos para la sociedad peruana no llegando en su conjunto a armar un proyecto político. La generación del 20 o del Centenario (José Carlos Mariátegui, Haya de la Torre, Raúl Porras Barrenechea, Jorge Falcón, Emilio Romero), sí cuajó un proyecto alternativo, si bien estuvo lejos del poder. La generación del 68, apoyándose en los autores de la generación del 20, ha estado presente en la vida política y literaria a lo largo del siglo XX y XXI aderezando el ambiente con su toque de aroma y de cambio social.
Los del castellano modo
Ricardo González Vigil divide a la generación del 59 o 60 entre los del británico modo (Hernández, Hinostroza, Cisneros) mientras que la mayoría son los del castellano modo (Heraud, Corcuera, Orrillo, Naranjo, Carmen Luz Bejarano, César Calvo, Martos, Razzetto, Carnero Roqué, Ojeda, Ricardo Silva-Santisteban, Manuel Pantigoso). Pero en este último batallón, no se pueden omitir las influencias francesas e hispánicas a veces complementadas con aportes italianos, alemanes y orientales .
Rosina es menor de edad y se ubica en la llamada generación del 68, que coreaba que «Otro mundo es posible» y parafraseaba el lema del Che «Seamos realistas: exijamos lo imposible».
Valcárcel no se anda con tutías, con británico modo, sino que desarrolla su obra a veces influida por sus padres y sus amores. Gustavo Valcárcel es mayor que Corcuera, Naranjo, Bejarano, Orrillo, Marco Martos, Hildebrando Pérez Grande, Juan Cristóbal. Varios de ellos son provincianos haciendo poesía y radicados en Lima.
Conocidos y amigos de ella la definen en el estro poético. Ella es extravertida, sociable, callejera, amiguera, fiel y leal, hipersensible ante los hechos y matanzas internacionales que la movilizan tremendamente (caso de los palestinos, los saharauis, las matanzas de los dictadores Videla, Pinochet, los brasileños, etc.). Rosina es el vuelo alucinado de las naves, la inspiración suelta al viento, el mismo canto al viento, a la libertad, sin parámetros, sin cortapisas, la cabellera suelta (imagen presente en muchos de sus poemas). Es la poesía llena de vida, de colores, siempre cargada de sentidos, de sensualidad. Metafísica sensual a diferencia del discurso «frigeriano» de Aristóteles, más cercana a Safo, más carnal, más producto de la inspiración, menos racional con un mundo poblado de héroes míticos como Aramis, personaje de Dumas, con quien la poeta vive un romance platónico a lo largo de su obra. Es la maga y orfebre de la poesía, la reina de una comunidad de seres inspirados, combatientes de la belleza, de un mundo que ha de ser bello, que no acepta la cruel objetividad de la realidad, que necesita profunda y orgánicamente embellecer la realidad.
Todo hecho, todo personaje, todo recuerdo moviliza sus sentidos y merece un poema. Todo es poesía en ella, en una obra muy rica en imágenes que sugieren, evocan, que pintan los hechos a veces descarnadamente.
Hay en ella la magia de un Rimbaud escribiendo al filo del abismo de las palabras como la comunión con el maldito Baudelaire por el carácter herético de sus poemas o un Rilke más sosegado. Es poesía intensa, nunca monocorde, de fuertes sentimientos. Valcárcel escribe con el corazón en la mano. A través de su obra se puede retratar su interior. Todo lo humano conmueve su humanidad hipersensible.
Si Magda Portal, Ángela Ramos son las matriarcas de esta muchachada que lucha por irrumpir en las lides de la pluma literaria, Rosina Valcárcel en Navíos lanza dos poemas eróticos: «Corté mis cabellos» y «Marihuana amor». María Emilia Cornejo acaso sea la primera en tratar poéticamente el eros femenino y Carmen Ollé en indagar por la figura, carnalidad del cuerpo de la mujer. Esta veta está presente en la poesía de Valcárcel pero no es sustantiva si bien la sensualidad del conjunto de su obra, es significativa pero no necesariamente sexual sino de una sensualidad desbordante. Eróticos sean sensual o decididamente sexuales como en las páginas 30, 53, 54, 55, 57, 68, 70, 79, 83, 84, 91, 100, 103, 107, 108, 112, 114, 116 (tal vez el mejor), 126, 127, 165, 168, 171, 173, 177, 234, 236, 238, 264.
Menciono “Tengo fiebre” en la página 116 de Paseo de Sonámbula (2001):
En el vino aromático Bully
tengo fiebre
y tus ojos negros contemplan
el aire violeta de mi cuerpo.
O en la página 168 “Desnudo” del poemario Naturaleza viva (2011):
Vibra en mis pechos el viento
y tu animal se disipa
El anzuelo sobre la orilla
hila una doble artimaña
Sola una mujer
Derrumbada.
O el primer amor y la primera ruptura, página 66 en Loca como las aves de 1995,
ECLIPSE DE MADRESELVAS
¿Fuiste fiel?
¿Olvidaste “Regreso sin gloria”
La primera cita/ Jane Fonda?
…………………………….
En la banquita del Callao mi primer candor
Tu salida matutina
La eternidad de mis pechos
Que ya no tienes contigo.
O en la página 53 “Y vuelan”:
mientras mis ansias
milenarias
se acomodan
al contorno de tu cuerpo.
O uno precoz y decididamente sensual, sexual en la página 30 “Marihuana amor” del poemario Navíos de 1975:
Fue hermoso como hicimos el amor
la última noche,
parecíamos dos monos chillones
en su luna de miel
……………
Mis piernas se abrían
como un valle quieto,
caminaste en él
lleno de furia
y fuiste su mejor habitante.
O “18 de octubre” del poemario Luana (2013):
Absorta,
A medianoche
No duermo
Escribo
Y bailo desnuda.
Rosina es libertaria como libertaria fue la Revolución francesa, la que desde 1789 nos legó las metas de libertad, igualdad y fraternidad como guía para construir una mejor existencia para los pueblos. Su vida es un canto a la libertad, la búsqueda de justicia y la hermandad entre los seres humanos.
Es una poeta orgánica porque desde los 18 años hace poesía de cualquier hecho, momento o personaje. Muy joven con su libro Sendas del bosque (La Rama Florida) - tenía 19 años de edad-, ya derrocha profundidad en su poética, alumbrando la vida de poesía, y demostrando haber llegado a las esencialidades de la existencia.
Si no, ver la profundidad de “Peregrino” (página 21 de Poesía Reunida)
¿Cómo a mis huertos llegaste
dónde antes nadie arribó?
En aquel bosque antiguo
donde la alondra hace infinita
el alma de la tarde,
Peregrino halló mis huertos.
El Caminante en el bosque
siente abrirse
la primera flor del día.
Una mujer canta
en medio de sus muertos.
Peregrino avanza hacia la luz.
Los poemas de Sendas del bosque son el mundo interior de la poeta, sus bosques espirituales ricos en imágenes, en vivencias, en exteriorismo e interiorismo, en introspección y extrospección. Es una mujer extravertida, pero no superficial sino extravertida con un profundo mundo interior, extravertida con una espiritualidad educada en la lectura, la reflexión, la militancia, en la enseñanza familiar.
Refiere Rosina en alguna entrevista que en la escuela no le fue muy bien porque le aburría sobremanera ese modo tradicional de enseñanza y ella era locuaz, inquieta, dicharachera, movida.
¿La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue el gran relumbrón de la vida donde concreta todas sus vivencias en una línea profesional y allí asombrosamente elige estudiar la profesión de antropóloga, en la que se doctora en 1976?
Es también poesía militante
A Rosina Valcárcel la humanidad la sacude, la convulsiona, la fustiga, a veces la tortura. La suya es poesía con permanente olor a primavera, siempre apuesta por Eros en medio de los problemas, depresiones, caídas del alma. El suyo es un ethos cargado de eros, sensualidad primaveral siempre permanente a flor de piel, piedras preciosas, jade, amatistas, viento, cabelleras, alondras, aves.
Poemas siempre de fecundo colorido, ricos en imágenes. Para muestra un botón:
“Una muchacha ojos naranja”
una muchacha de ojos naranjas está esperando
una muchacha de faldas largas y pies desnudos
una muchacha lee los pallares y las cartas
una muchacha inmóvil una muchacha de manos finas
……………………………………….
una mujer roja que baila sobre las mesas
una gitana de pies ligeros y ojos negros permanece
una gitana rebelde de falda blanca y manos veloces
una gitana que sabe leer el movimiento de tus ojos
una gitana loca que junta las palabras te aguarda (página 184 en Poesía reunida).
Lo militante en ella, esa lucha por un mundo nuevo, aflora en numerosas páginas, en el conjunto de su obra poética de su vida mostrándose con más claridad en algunas páginas.
En “¿Quién duerme ahora?”, poesía prosada o prosa poética, dedicada a Gloria (Mendoza) Página 189 canta la poeta «………………………..
Nuestro insomnio, es real,
mas no vano Solo velamos la patria alegre que deseamos
como herencia para los infantes anónimos de aldeas
y pueblos remotos, para los niños que pasan y sonríen,
para los que transitan y están mudos, para nuestros
hijos y su prole. Nuestro insomnio, entonces, es utópico.
O en la página 192 “Bombardean Palestina”
Lima, 6 de enero de 2009. Bombardean Palestina
mientras un poeta moribundo recuerda el Corán bajo las
rocas y un pintor dibuja flores y mujeres…Los juglares callan
…Estamos de luto y vestimos de blanco…Desconcierto y estrellas
en la frente de nuestros niños asesinados Silencio en Argentina
Silencio en Perú Silencio en la tierra.
A menudo, será poesía internacionalista involucrada en lo que ocurre en el mundo.
O en la página 209 “Tu piel cobriza me hizo leve”
Y yo amaba tus ojos cerca al fuego,
Al fuego sin patria, sin hogar, sin historia. El fuego de la
Revolución.
Más claro el agua, pues, amables lectores.
En la página 62 “Variaciones de un viaje”
Violeta se vistió de rojo por el siglo
mientras yo soñaba a pierna suelta
con árboles y cantos,
más tarde embrujada bebí mate cedrón
VALIUM 5 y Efortil, por si las moscas…
Ciego caminante, no he visto tus ojos
alumbrando los pedregales
ni en el sendero donde el país se incendia
……….
Sobre el camino el viento arrastra
Resplandores del sur.
Internacionalista, militante, fraterna y siempre optando por un prosaísmo como el decir «por si las moscas» (una palabra de la vida cotidiana).
O el dedicado a Juan Pablo Chang (página 257), uno de los guerrilleros peruanos que acompañaron al Che en su gesta guerrillera en Bolivia, militarmente fallida, mortal:
9 de octubre de 1967
……………
El día cierra sus alas sobre La Higuera
El combate en la Quebrada del Yuro
…………………………….
Cerca al Che Guevara
Tus ideales comunistas
Las guerrillas de Perú y Bolivia
El ocaso repliega los años 60
Mi lámpara de niña evoca tu candor cautivo.
Más transparente el río en esta dedicatoria al Che Guevara y a su compañero de épica, Juan Pablo Chang.
Será por ello que en el libro Versos para colgar en la pared, aparece siempre el nombre de Ernesto, con quien conversa en sus soliloquios la poeta Valcárcel. Ernesto, siempre Ernesto. Es con Ernesto Che Guevara con quien dialoga invariablemente.
En definitiva, en esta poesía militante, destaca su poema sobre “Fidel” (Fidel Castro) en la página 259 de Poesía Reunida:
Tú eres la lluvia que colma el tiempo
La señal de plazas y campos
La zona de luz
insurrecto corazón ardiente
Con el Che, Camilo y Celia
juraste alcanzar la victoria
o hallar la saga de la muerte
Entre montes y desiertos
forjaron murallas
de milicianos y juncos
El viento sopló a tu favor
Isla de Martí liberada
Flor, acero y pólvora
Tu Cuba sigue contigo, Fidel
Y esta mujer te canta.
Cotidianidad, personajes y platonismos en la obra de Rosina Valcárcel
Es Rosina Valcárcel la poeta que alumbra el camino social de la revolución que para ello tiene un caminante o varios caminantes, peregrinos que aparecen a lo largo de su obra como Rolando que podría ser Rolando el Furioso o simplemente Rolando el Caminante, el que le señala el camino, figura mítica siempre presente en su obra o VPC y el otro será un enigmático guerrero samurái, Kakumei o Masami, del Japón que aparece en una bella carta de Héctor Béjar en la antología Esta fugacidad: Todo mi reino, Horizonte, 2016, Colectivo Macondo, coordinadora y responsable Rosina Valcárcel.
Son personajes que dirigen toda la obra reciente de Valcárcel dándole un rumbo, una perspectiva. Su yo poético es ella misma y varios personajes, hablando en general, en primera persona y, en otros casos, toma la palabra de otro sujeto, o sentimos que son varios personajes los que están hablando en la voz de la poeta.
Tal vez, por ello, precisamente, la poesía de Rosina Valcárcel es metafísica sobre asuntos humanos llevados a profundidad, ejemplo el poema “Peregrino” (de la página 21) que destaca por presentarse como el predestinado que llega a las comarcas de la poeta donde antes nadie había arribado. Sienta su pica en Flandes en esos huertos interiores, ve abrirse la primera flor del día y lleva a la poeta hacia la luz fundiendo de guía.
Siempre el Caminante, cómplice acompañándola es una figura simbólica.
Metafísica su obra poética no en el sentido aristotélico de referirse a entelequias sobre encima y fuera de lo físico, sino apelando a la esencia de la vida, las profundidades del arcano, encontramos en la página 25 su “Siglo veinte”
Háblame de los griegos,
Antonio.
Cuéntame del hambre
de mañana
¿Qué le diremos a la tierra
De nosotros?
Morir,
en la lentitud del siglo,
cuando se alejan
inmensas ciudades
del hombre.
Es la búsqueda de trascendencia del ser humano, lo que quedará de nosotros, lo que Aquiles se pregunta al iniciarse La Ilíada: «¿Me recordará el futuro, mis hijos, la historia?» Es el ansia de inmortalidad. ¿Qué será de la tierra hacia el futuro? ¿Qué le diremos a los que vienen detrás de nosotros, a los jóvenes, a los niños? Son las preguntas que se hace la poeta Valcárcel en este poema.
En la página 35 de Poesía Reunida, formando parte de su tradición erótica, apostando siempre por la vitalidad, la vida por encima de Tánatos, la muerte, la destrucción que socava al planeta y a la humanidad, Valcárcel pone su fe en la humanidad y hace un llamado a la acción. Es erótica como vital como militante como arengadora de un nuevo orden, de una nueva vida a contracorriente de la vida burguesa de nuestros tiempos.
Porque el mundo te necesita.
Porque la vida nos lo exige,
y nuestra conciencia no es irreal.
Tengo fe en ti
y en nosotros.
Pero la poeta apuesta siempre por el amor, por Eros:
(23) «Ante el amor
mi voluntad se inclina.
(34) «Solo el amor
hace
soportable
la existencia.
Un poema prematuro a Javier Heraud en su poemario Sendas del bosque, página 24 de Poesía reunida dirá que
Sus miradas
fueron los ojos de la aurora.
Cadáver desnudo, divino.
Niño limpio y salvaje.
Caminará muy joven por París visitando sus calles, bulevares, la tumba de Vallejo «Ni una flor en su tumba» (36) o por Londres (página 37) visitando la tumba de Marx,
Lo visitaban
un obrero y una estudiante
con flores en las manos
Contemplé un tiempo
y leí en su tumba
plena de luz
“Proletarios
de todos los países,
uníos”.
Militante y revolucionaria en su exaltación de Allende, página 38
11 de setiembre
y siguen matando en Chile.
En su libro Una mujer canta en medio del caos, hay descripciones bien logradas sobre la urbanita, la habitante de la urbe, cosmopolita y urbana, que recorre las calles asida a la nostalgia; la melancolía de tiempos pasados va anclando en cada jirón, calle, avenida, alameda, paseo, pasaje, sus reflexiones haciendo espacial sus vivencias.
Así Rosina dice en el gran poema “Collage” (página 40):
Nunca llegas puntual camarada
…..
La voz de la alondra
………..
Yo sólo puedo mencionar tu nombre
Perdida en las calles
Una plazuela bella y extraña
Negra como el amor
Como una mendiga en la hierba…
Todo lo que amamos es vivir…
Nada sucede en la ciudad…
Camino calles enteras y te busco
Estrellas en mi cuerpo
Flotando en el vacío
En la mejor edad
Beso al primer amante que dispara.
Es la urbanita perdida en las calles de la ciudad movida por eros, buscando el amor y las calles recordándole su soledad.
Vitalismo, fuerza de la vida. Evoca a Sánchez Hernani, más beat o a Róger Santiváñez, iconoclasta.
Poesía abierta a la aventura de la vida, los ideales abiertos no clandestinos, revolución de las flores, de la poesía cercana a la de Woodstock, rica en imágenes con gran colorido pasando de la primavera sentimental al invierno limeño, otoño de los sentimientos. Por ello nos dirá en “Loca como los pájaros” (página 86):
¿Cómo esconder mi corazón turbado?
¿Cómo arrancarlo?
…………………………………..
¿Por qué me falta lo que anhelo?
………………………………………
¿Por qué no distinguen si canto o lloro?
…………….
¿Por qué nací en la suavidad de la rosa
Y otros en el frío del acero?
¿Por qué nací loca como los pájaros
Y otros crueles como una espada?
La suya es una de las poesías más sugestivas y colmadas de emociones del siglo XXI y del XX. Pertenece al batallón de las mujeres luchando por la igualdad portando otra concepción de la vida, del universo, de las cosas, otra sensibilidad, otras inteligencias. Está en la línea de Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Matto de Turner, Magda Portal, Ángela Ramos, Blanca Varela, Julia Ferrer, Lola Thorne, María Emilia Cornejo, Carmen Ollé y otras mujeres de la lira poética.
Han sufrido la dominación de un sistema en su conjunto petrificado por el patriarcalismo. De padres conservadores en la vida cotidiana, familiar, aunque comunistas en la praxis. El que sea «loca como las aves» es un modo de decir que vive y ama libre y apasionadamente.
Siempre será una vida vivida a plenitud, una vida intensa, llena de afectos reiterándose en “Walpurgis” (página 89):
y soy sólo un número/ un día/ un año
primero de mayo de 1947
Vuelo de Walpurgis
No pude elegir otra fecha y no abjuro
Soy mi fuego/ mi barro/ mi viento
ciega como la mariposa azul
alrededor de una lámpara de cristal.
Feminista, tal vez el mejor poema, lo encontramos en la página 130 con el título de “Graffiti”, donde se presenta a la mujer como un ser profundo, metafísico, con otra concepción del universo, del mundo, del planeta, de las relaciones interpersonales. Las mujeres traen otro modo de conocer, otra sensibilidad, otra profundidad. Es otro camino de vida.
Lilas, ateas, herejes, supersticiosas,
cartesianas, creyentes, Postmodernas
Sienten agónicas las grietas
de nuestra bestial historia
¿Escuchan a Juana de Arco
en la hoguera de Ruan?
……………………………………
Tomasa Tito Condemayta
andina trenza de obsidiana
¿leyenda solamente? No
cima de flores y heroínas
rojas provocando la revuelta
olla común, vasos de leche, Nicaragua,
Cuba. Eco libertario que nos queda
Una habitación propia
la mujer-pájara
……………………………………….
Insulina pura
clavada en el corazón del prójimo. EL
Libro Versos para colgar en la pared
No es casual que este último poemario se inicie con una dedicatoria que reza así:
A Gustavo, Xavier y Marcel, mis hermanos
con quienes compartí la infancia en el exilio,
la adolescencia en los barrios inquietos de Lince
la juventud entre el amor, los volantes y la libertad.
Es el retrato de una rebelde preparada desde el exilio, los barrios movidos de Lince y la vida política vivida a plenitud en la juventud. Es la preparación al militantismo de una pasionaria al que habrá de añadir su propio talento, su idiosincrasia y su carácter personal. Es también la historia y el proceso de su vida.
En estos tres elementos: el exilio, la vida de barrio, así como las líneas vividas en la juventud, y la vida política, volanteando, propagando las ideas libertarias, se congrega la filosofía marxista de Valcárcel.
No es tampoco casual que en Versos para colgar en la pared, el primer texto empiece definiendo lo que es la poesía en “Viento del pueblo”, página 9:
¿QUÉ ES La Poesía?
¿Aventura, subversión, solidaridad?
Mi instinto evoca a Rosa Luxemburgo
a Antonio Gramsci
a Nazim Hikmet
a Julius Fucik…
y otros rebeldes y soñadores
de mi juventud.
Entre visiones bellas y justas
Aparecen César Vallejo
Magda Portal
José María Arguedas
Gustavo Valcárcel Velasco…
prisioneros del Perú
que poco a poco
formaron mi linaje…
Pues este libro empieza en la prisión
Y vuela hacia la libertad.
Todos los personajes mencionados en este poema son revolucionarios marxistas de diversas tendencias. Se pregunta sobre lo trascendente: ¿Qué es la poesía? Se arropa con figuras marxistas de la historia y finalmente, como si escribiera desde la prisión, lanza su vuelo a la libertad.
Destaca en este último poemario la reiteración de un yo poético que es uno y a la vez varios personajes, si bien en general, escribe en primera persona.
En definitiva, diré que los personajes epónimos de la obra de Rosina son Ernesto como Rolando y Kakumei, los centrales. Ernesto es el cómplice mayor, con el que mantiene una permanente conversación. Rolando es el caminante, el peregrino, el que señala el rumbo; Kakumei es el guerrero samurái con una ética diferente. Ellos son los maestros y guías de su obra y vida.
Masami es hijo de un japonés que llega al Callao en el año de 1920. Tendrá seis hijos, el quinto es Masami o Kakumei, quien vivirá en los Barrios Altos, mundo criollo popular, de Cinco Esquinas y la piscina del Virrey Toledo, alumno de la GUE Pedro Labarthe, estudiante de economía y sociología de la Universidad Agraria La Molina.
Vivió movilizado por cuatro pasiones: de un lado comprender la dialéctica social, transformarla, gozarla y atalayar el porvenir. Ese será el personaje al que Rosina levante un altar y le prenda una velita, cual ícono, cual Rolando, cual Ernesto.
Al final del libro, en un gesto que encarna su generosidad, agradece a los que la han ayudado a construir su obra, sus antologías, sus amigos de toda la vida, que son muchos, porque generosa lo es como pocas.
Héctor Béjar, cómplice de Rosina y conocedor de… Kakumei, escribe una hermosa misiva a Kakumei bajo el título de “Carta de Bernardo a Ludwig Kakumei” y dice así:
Ud. Kakumei, es un guerrero
¿Se acuerda Ud. de la Maga?
Yo recuerdo sus pequeños pies haciendo crujir las tablas rugosas de aquella casa de la calle Cueva mientras afuera la gente hacía cola para tomar los tranvías acoplados de Chorrillos. Era la Oficina de Unidad, un proyecto de periódico revolucionario en una ciudad que bostezaba. Ella tenía unos diez años, el pelo negro, los ojos asombrados, usted no la conoció entonces. Apenas un proyecto de primavera, un boceto de señorita. El sueño de su vida no había empezado, usted no la vio entonces, Kakumei.
...El olor de la tinta de imprenta nos envolvía a Gustavo, a Julio, a mí, a todos, al pie del vaivén de las máquinas planas. La primavera no empezaba, la esperábamos, luchábamos por engendrarla y hacer nacer…Y la maga heredó la adicción por la poesía y la tinta de imprenta.
Ahora Kakumei, usted y yo compartimos el otoño, pero la Maga sigue insistiendo en que la primavera todavía no ha nacido. Y aún vive el verano, cuando viaja por los sueños, todavía fuego en las pupilas, ardor en la sangre, la Maga… Kakumei, dígale a la Maga que despierte. Porque Calixto, ingenuo, alucinado todavía, es inútil para despertar a la gente del sueño. Estamos en otro milenio, Kakumei. Y la Maga, presa de Perú, sigue colgando sus versos en las paredes de esta prisión. Porfiada, insiste en el peligroso rito de la libertad que ya pasó de moda… ¿y este milenio de sangre, angustia y egoísmo no pertenece a las alondras sino a los gallinazos? ¿Podrá usted decirle que se deje de cosas de una vez por todas? No, porque usted también es un guerrero. Y con la Maga y Calixto ya son tres (10).
Testimonio bello sobre el perfil de la poeta, la vigencia de las utopías y su durabilidad en la historia.
En el preludio a Versos para colgar en la pared, Manuel Pásara dice: «en la poética de Rosina está siempre presente el amor en rebeldía y en todos los frentes. Así forjó su verbo, sus colores, la sustancia que le dio vida a su poesía. // Su temperamento nos coge al son de una palmada, sin artilugios ni modas. // Rosina se desnuda sin avatares, férrea e impaciente. Una ilusión la persigue entre calles, hasta que la hace suya, la toma de la solapa y la arrincona» p.13.
Así en la bella prosa poética “Los alucinados” (página 15)
Mes complices, mes semblables, mes fréres /
reza así:
ROLANDO, el caminante, asigna su propia altura y me
restituye a la mística colectiva. La senda es áspera y
fecunda, tú nos estremeces, compañero (…)
Cuando la nieve iba a diluirse, Kakumei impulsó mi
destino, pues la palabra batalla no cae en el abismo, menos
aún si va coloreada como el vino.
Desfilan sus héroes peruanos, que son múltiples en una personalidad tan complaciente como es Rosina así como la tierra de Macondo, que la autora define como «…aquel arrabal de pasiones y querellas, le dio aroma al tiempo y sentido a la historia».
Es como si la poeta necesitara de guías en su vida y tanto Ernesto Che Guevara que se multiplica en su poesía así como Rolando y Kakumei se convierten en figuras solitarias que la guían. En la prosa poética, “Cantar de inocencia” (página 16) canta:
Imagino el gozo del espíritu y de la piel minada por la
ternura; una suerte de testamento espiritual, una mues-
tra de lo que Rolando y Kakumei a menudo indagaron.
Pues fue la utopía: la justicia, la igualdad, la libertad,
la locura lo que ellos buscaron. Y yo amo las quimeras.
También hay dos poemas dedicados al c. Rolando titulado “Cuando vivíamos la adolescencia” con un epígrafe de César Vallejo que reza Abisa a los compañeros en la página 90 y otro en la página 107 titulado “Borrasca”.
Casi como un testamento, le escribe a una carta a Luana, su nieta, es la carta de una abuela singular aconsejándola (página 271 de Poesía Reunida):
Niña mía, abre los ojos. No elijas el cielo gris solitario.
Habita la tierra entre mariposas y el jardín de las delicias.
Disfruta esta vida, pequeña, goza el valle de tus ancestros.
Ama a los claveles y a los animales. Corre por la chacra y
cree en la humanidad y en su fulgor……
Percibe la nostalgia del árbol y sus raíces, la tierra que se contamina.
Ama a la especie y el dolor de los hombres. Ama a los
astros y el misterio. Ámate, pequeña mía. Te cedo mis
manos. El ángel de la alegría es tu aliado. La noche te
brinde sabiduría y magia. Alondra, los dioses andinos
cuiden tu senda y la música sea tu alimento. Buda te dé
serenidad y la libertad reine en ti. Ha llegado el verano.
Es el canto a las mujeres: a la autenticidad, al optimismo, a la integridad, al arte de la vida y del amor.
Lima, 25/12/2016